En las afueras de Guanajuato, una especie de hostal con muchos estudiantes, piscina, campos. Allí me encuentro con Anita; entre el gentío alcanzo a ver también a Tristán. Es emocionante: no puedo creer que esté allí, y me alegro muchísimo de que haya estado vivo todo este tiempo. Nos reconocemos inmediatamente; para él, sigo siendo la dueña de su corazón. Nunca creí que lo volvería a ver. Nunca.
Luego, en el cuarto, con G. y otras personas, me parece que pasa una rata gris junto al zócalo (más pequeña, quizás un ratón, pero su sola presencia y movimiento errático me desata todas las fobias). Enseguida, un gato del lugar caza a la rata y se la lleva a la boca; yo comento que, más allá de la opinión de G., tendría que tener en casa un gato por mera protección. Sin embargo, a los pocos minutos la rata logra escapar; para colmos, aparecen dos ratones más, aunque estos sí son cazados sin vueltas.
Enseguida de esto, Tristán llega junto a mí y parece perturbado. No puede respirar, carraspea. Primero lo tomo a la ligera, pero despues me doy cuenta de que se le atoró algo; pienso que está envenenado o que insólitamente intentó tragarse a la rata que había escapado. Lo tomo en mis brazos y digo casi gritando que es necesario llevarlo urgente a un veterinario. Aparece mi madre y afirma que no serviría de mucho, que de todos modos moriría por el camino. Veo a Tristán debatiéndose, ahogándose, y me doy cuenta de que sí, que va a morir sin remedio. De repente siento que su cuerpo se afloja sobre mis brazos; simplemente sé, en ese momento, que Tristán murió. Lo abrazo, lloro, me levantó y lo cargo en brazos. Le pido a unos muchachos del hostal que me ayuden a enterrarlo en ese mismo jardín para poder volver siempre a su tumba y hablar con él. Recuerdo entonces cuando murió mi gatita; yo tenía once años, y la enterramos en el jardín de casa envuelta en una tela de peluche a rayas blanco y negro, un sobrante de la colcha de mis padres. Decido un lugar debajo de la tarima de la piscina, que me parece como más íntimo para estar con él. Los muchachos habían preparado el hueco cavando; yo había llevado el alma y los restos de Tristán en una caja mediana, cuadrada, que pongo en la tierra. No estoy durante el resto del entierro, pero después vuelvo al lugar y veo que por algún motivo han puesto trozos de carne encima de la caja. Temo que hayan desollado el cadáver -lo habíamos dejado aparte- pero no: ahí sigue, lo enterrado era tan sólo el alma. Ahora se me ocurre que quizás intentaron sepultarlo con algo de comida, como se hacía en los funerales aztecas de modo de que el muerto pueda alimentarse durante la infernal travesía por el Mictlán.
Como no pude cerciorarme personalmente, le pregunto al muchacho si el entierro estuvo bien hecho, si están allí todos los restos, y me da todas las certezas del caso. Luego reparo en que han cubierto, aunque sin cementar, la tumba con mosaicos de talavera azul y blanca.
Enseguida salgo rumbo a la ciudad misma de Guanajuato para deshacerme del cuerpo vacío de Tristán. Este es un trabajo desagradable, pues se percibe su condición de muerto, de contaminante energético: su almita quedó en la tumba, enterrada en ese lugar al que yo podré ir a hablarle, pero el cuerpo no se puede quedar inerte por ahí, descomponiéndose. Pienso en subir hasta nuestra antigua casa, donde nació, y tirarlo justamente en el Callejón de los Perros Muertos, pero me da mucha pena que quede en un baldío como si fuera basura (además de que Anita y Lalo se enojarían por el olor). Sigo, entonces, cargando su pesado cuerpo por las calles de Guanajuato; en cierto momento logro comprimirlo al máximo en un cuadradito compacto, como una cajita.
Busco y busco el mejor lugar, y al final encuentro una hendidura que se forma, hacia abajo, entre una casa y otra. Es un espacio oscuro, parece una cripta. Quiero deshacerme cuanto antes del cuerpo de Tristán y arrojo el cuadradito allí, pidiéndole a los cielos que mi amigo no vaya a conservar ningún vestigio de conciencia con el que se perciba encerrado. Entonces me voy, continúo caminando por calles ahora algo derruídas, en reparación, llenas de canales o pasajes sobre los que cuelgan cables de colores para que uno se agarre y pueda avanzar con más seguridad. Yo uso uno naranja y llego por azar hasta una oficina como de policía, donde lo enrollo para dejarlo. Lo único que deseo es irme y terminar al fin el episodio, pero a la salida hay una mujer vieja que me recrimina que haya retirado el cable que otra gente utiliza. Vuelvo, un poco avergonzada, y ya no está; es todo un gran lío conseguirlo dentro de esa oficina, pero lo logro y regreso a tenderlo para que la vieja no siga acosándome.
Me voy por Guanajuato. Paso por bellos edificios coloniales, grandísimos, incluso junto a una gigantesca iglesia protestante de color terracota. Está a la derecha del camino, a la izquierda hay campo y montañas. Se me ocurre que quizás sería bueno entrar allí a rezar luego de la muerte de Tristán; recuerdo que G. me había dicho que la había visitado y era maravillosa. Pero creo que al final no voy, que sigo de largo. Pienso en la oportunidad extraordinaria que tuve, a pesar de vivir tan lejos, de haber estado presente justo en el momento de la muerte de mi perrito. Y me doy cuenta de que él trató de hacerme un regalo de amor, que intentó cazar a la rata como si él mismo fuera un gato. Pero un gato es un gato, finalmente.
Sí, estuve presente justo en el momento de la muerte de mi Tristán. Y ahora sé dónde está enterrado: por fin recuperé su cuerpo (o mejor dicho, su alma), por fin ahora sé cómo volver a hablarle.
Fue mi amado primer hijo. Anita me había dicho que ya no lo podían tener en su casa, en su hostal de Callejón de los Perros Muertos # 57. Que lo habían mandado a vivir a un rancho en Pénjamo. Pero en el fondo yo siempre supe que Pénjamo es simplemente el cielo de los perros.


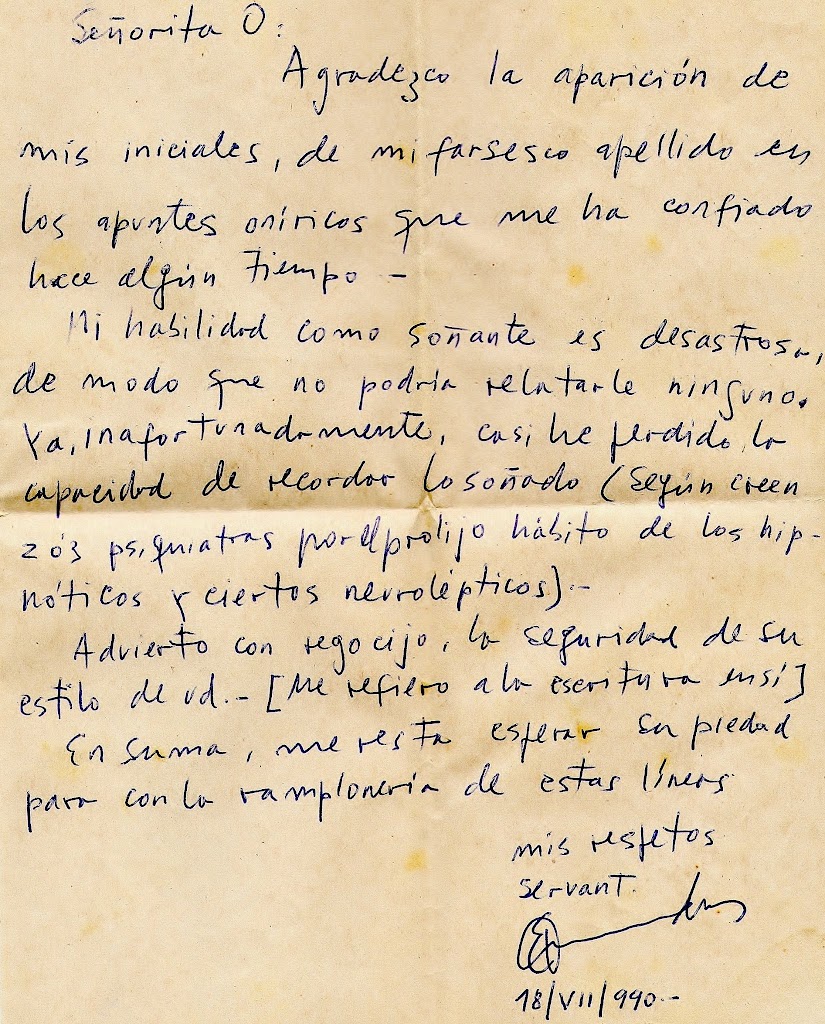

Hace días te hice un comentario en este posteo que por lo visto no te llegó o no lo publicaste. Simplemente te decía que yo tuve mi Tristán, se llamaba Pirata, y recuerdo con el mismo cariño y dolor el día que murió y lo enterré en el jardín de mi casa de soltera, cerca de las flores entre las que correteaba.
No llegó, éste sí. Qué lindo, Pirata. La gente no entiende que el amor por un perro puede ser tan grande que por una persona. Bah, yo misma no lo entendía, le tenía terror a los perros pero Tristán me amó locamente cual si fuera Isolda. Y gracias a él me animé a tener a Astor (y por Astor, en gran parte, lo tuve que dejar, pero cumplió un papel de padrino y ángel de la guarda para él).