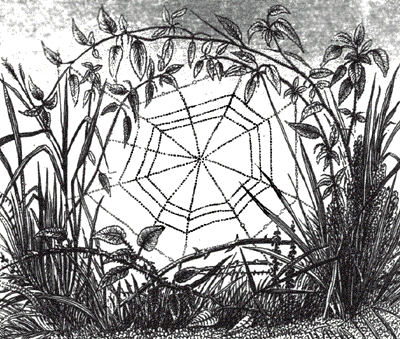Cociné horas para la cena de este Año Nuevo. Porque me vino en gana: éramos solo tres (o dos y medio) y ni siquiera teníamos invitados. Por lo mismo, por la réplica exacta que la situación hacía de lo cotidiano, con los mismos tres (o dos y medio) personajes de siempre, me divertía acometer un despliegue desproporcionado a lo que bien pudo haberse arreglado con mucho menos que un asadito. Así que había que sacar platos y mantel y copas y decorar con tontas sombrillitas; multiplicar las opciones de los comensales; combinar los colores, las texturas, los sabores de México con los gustos más locales; la maniobra farisea de lo saludable junto a los excesos de las angelicales grasas y los benditos picantes.
¿Y quién se comería todo eso? De antemano se sabía que apenas probaríamos cada cosa, o ni siquiera eso; de hecho, luego de semejante picada que ocupaba la mesa entera, desistimos de las empanadas de carne que hubieran sido el grueso de nuestra cena (previendo su buen maridaje con vino tinto, que no por lugar común de la comida criolla deja de ser perfecto). La imprevista puntería de dejar hecho el almuerzo para el día siguiente.
Mi primer post del año será entonces un menú. No porque tenga la menor intención de emular a Isabel Allende y sus compañeras literatas (¡en nada!) (si bien es cierto que ese libro, Afrodita, vale por sus recetas aunque creo que no son originales de ella), sino porque el juego de cocinar inventando y desplegando era una de las tantas habilidades vinculadas al placer y a la creatividad que se me habían bloqueado totalmente desde hace varios años. Pero en los últimos tiempos siento como si me estuviera volviendo una serpiente con la piel nueva, aceitosa y plena de dibujos desconocidos. Y me gusta ser serpiente, siempre me gustó. Podría escribir largamente sobre sus mitologías, su misterio helado y su vitalidad sinuosa. El canto, el cuerpo, la escritura, la risa, la cocina (pero no la cocina del día a día: yo digo la que se crea, la “gourmet”, la que es imposible volver a repetir exactamente igual, la comida que no se prueba durante el proceso de cocción porque hay un acto de fe implícito, la que nos va dictando al oído lo que lleva, la que lo va descubriendo a medida que se hace, como cuando uno se embarca en escribir un texto sin ningún mapa previo), todos territorios que voy recuperando palmo a palmo, con modestos e imperceptibles avances que un día, de golpe, se notan, o yo misma soy capaz de ver. Como en la preparación de esta cena especial. Hace dos años, me hubiera parecido imposible la mera posibilidad de recuperar estas danzantes destrezas: elegir alguna música, servirme una copa de vino, llevar un ventilador a la cocina y poner manos a la obra durante horas mientras me va envolviendo el halo exacto de comino, curry y pimienta gruesa. La cocina era, además, la única actividad de tierra que hasta ahora he sido capaz de hacer. Lo material, lo tangible, aquello que hago empleando mis manos. No hay duda de que fue una renuncia ardua, un extraño castigo interno; lo cierto es que por mí misma no fui capaz de revertir el maleficio, como tampoco lo pude hacer para todos los demás territorios que había abandonado, la tierra baldía de Afrodita, the wasted land. Tuvo que alcanzarme un bendito rayo alquímico, el rayo que no cesa. Esos misterios de la mediana edad con sus urgencias vitales.
Y así, palmo a palmo, como una serpiente que avanza silenciosa, empecé el año bien asentada en mis viejos terruños redescubiertos. Sentada como Pancho Villa (… con un hombre maravilloso en cada orilla…), iluminados por las velas y comiendo más tarde las doce uvas tradicionales de los deseos -Astor tocaba la campana de Guanajuato, a falta de iglesias cómplices-, no puedo esperar más que un buen año. Me refiero a crecer, a vivir; no a que no nos toque pasar por tropiezos o dolores, como si las vitrinas de cristal fueran una opción para los seres humanos. Podrían serlo, claro, si fuéramos Santa Faustina o alguna de las momias de Guanajuato.
Dos aclaraciones al menú/post del blog:
1) Aunque no lo registre abajo, mi picada tuvo que incluir además pildoritas, Doritos, papas fritas, galletitas Club Social, esas cosas no muy gourmet ni tampoco fariséicamente saludables, pero que me permitieron ganarme el favor de Astor, un niño de nuestros tiempos.
2) La bebida consistió en: a) un caballito de mezcal Alipús para cada adulto, cortesía de mi comadre Paulina; b) una botella de Chardonnay bien frío; c) una botella de Merlot Bouza, elixir de los dioses (y cortesía de mi socio Mintxo); d) para la concurrencia infantil, otra vez Astor: tres copas de vidrio, una con Coca, otra con Fanta, otra con Sprite. ¡Y a tirar la casa por la ventana!
Tomatitos cherry
Bastoncitos de zanahoria y rodajas de pepino con limón
Dip de queso Philadelphia, crema y cilantro picado
(palitos de apio, grisines o totopos)
Quesadillas con rajas de chile poblano
Aceitunas negras (perdón: afrodescendientes)
Queso parmesano en cubitos
Manzana con cáscara cortada en rodajas
 Dátiles
DátilesCiruelas pasa
Canastitas rellenas de atún con mayonesa y aceituna
Galletitas con queso crema y chapulines endiablados (sí: grillos)
Brócoli hervido
Empanadas de carne con pasas y comino
Chiles pasilla y guajillo rellenos con queso de cabra
Sopes de pollo con cebollita, lechuga picada, crema y salsa verde
Y de postre:
Crepas de dulce de leche con jugo de naranja y mezcal
Las uvas de los doce deseos a las doce